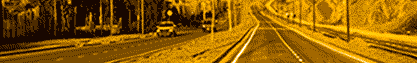
Durante años, el Mar de China Meridional ha sido el epicentro de los manuales de estrategia geopolítica. Con sus islas artificiales, milicias marítimas y soberanías nebulosas, se erigió como el ejemplo perfecto de un conflicto de “zona gris”: esa sutil fricción donde el poder se ejerce sin recurrir a la fuerza abierta. Pero, mientras el mundo miraba a Asia, una versión de esta misma estrategia silenciosa ha comenzado a resonar en nuestro propio hemisferio. América Latina, el "otro archipiélago", se está convirtiendo en el nuevo tablero de juego.
El poder ya no se mide solo en misiles o ejércitos, sino en barcos de pesca industriales, contratos portuarios y bases espaciales encriptadas. Esta nueva contienda no busca la conquista, sino la saturación: llenar los vacíos con presencia, infraestructura y relatos que redefinen la soberanía sin necesidad de disparar un solo tiro.
La batalla en el mar y el avance de la infraestructura de doble uso
La soberanía, nos recuerda la nueva geopolítica, no es un derecho en papel, sino una actuación que exige presencia constante. Lo vemos en la pugna entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo, donde el descubrimiento de petróleo ha intensificado una disputa centenaria. Los referendos y las licencias de exploración emitidas unilateralmente por Venezuela imitan las "afirmaciones administrativas" que China utiliza para normalizar sus reclamos territoriales.
En paralelo, cientos de buques pesqueros, muchos de ellos con bandera china, operan al límite de las zonas económicas exclusivas de Ecuador, Perú y Argentina. Actuando como una milicia marítima de facto, estas flotas, aparentemente civiles, agotan los recursos y difuminan la línea entre comercio y coerción.
Este patrón de expansión se extiende también a la tierra, camuflado como desarrollo económico. La inversión china en infraestructura portuaria, como el megapuerto de COSCO en Chancay (Perú) o la búsqueda de un acceso portuario en Tierra del Fuego (Argentina), levanta alertas sobre el posible "uso dual" de estas instalaciones. La ambigüedad estratégica se profundiza con proyectos como la estación de rastreo espacial en Neuquén, que, sin supervisión local, podría servir para fines de vigilancia. En ambas regiones, el poder se desplaza a través de grúas de construcción y contratos firmados con escaso escrutinio.
El Esequibo: Un polvorín con etiqueta petrolera
El conflicto entre Venezuela y Guyana por el Esequibo es el paralelismo más claro de la "zona gris" en la región. Durante más de un siglo, esta disputa ha permanecido en un estado de latencia, pero la dinámica se transformó por completo en 2015 con un detonante económico: el hallazgo de vastas reservas de petróleo por parte de la multinacional ExxonMobil en aguas frente a la costa de Guyana. Lo que antes era un litigio histórico, se convirtió en una urgencia económica y geopolítica.
La respuesta de Venezuela ha sido un manual de "zona gris". En lugar de una invasión militar, el gobierno de Nicolás Maduro organizó un referéndum en diciembre de 2023 para formalizar su reclamo sobre la región. Este acto, aunque no reconocido por Guyana ni por la comunidad internacional, sentó las bases para acciones posteriores, como la emisión de licencias para la exploración petrolera y mineral en un territorio que se encuentra bajo la administración de Georgetown. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha intervenido, dictaminando que Venezuela debe abstenerse de tomar medidas que alteren el statu quo. No obstante, la postura de Caracas ha sido la de desconocer la jurisdicción de la CIJ y priorizar una solución bilateral basada en el Acuerdo de Ginebra de 1966.
El conflicto es un claro ejemplo de cómo una disputa territorial puede transformarse por la presencia de un actor externo (ExxonMobil) y cómo las herramientas de la guerra híbrida (referendos, decretos, retórica nacionalista) pueden ser tan efectivas como la fuerza militar para erosionar la soberanía.
La guerra de las narrativas y la fragilidad de las alianzas
Para ganar la partida, primero hay que controlar la historia. En Latinoamérica, las narrativas patrióticas se usan para justificar acciones que desafían el derecho internacional. La presentación por parte de Venezuela de un nuevo mapa que incluye el Esequibo, como si imprimirlo lo hiciera real, es el mismo tipo de estrategia simbólica que China usa en sus mapas históricos. Se trata de una batalla por la verdad, donde el orgullo y la injusticia percibida movilizan el apoyo interno y deslegitiman la presión externa.
Mientras tanto, las alianzas regionales se vuelven cada vez más frágiles. El giro diplomático de Honduras, que en marzo de 2023 rompió lazos con Taiwán para reconocer a Pekín, es un claro ejemplo de cómo los incentivos económicos de una potencia emergente pueden más que décadas de relaciones históricas. La presidenta Xiomara Castro justificó la decisión en la búsqueda de inversión y desarrollo, aunque la medida se enmarca en la creciente presión de China sobre los aliados de Taiwán para que adhieran a la política de "Una sola China". Este movimiento estratégico le costó a Taiwán un aliado histórico y reduce aún más su ya corta lista de socios diplomáticos en la región.
En los últimos años, otros países como Panamá (2017), República Dominicana (2018), El Salvador (2018) y Nicaragua (2021) han realizado una transición similar. Estos casos subrayan cómo la geopolítica en la región se está reconfigurando, no por invasiones, sino por una calculada combinación de diplomacia, coerción económica y la promesa de infraestructura. Países como Brasil buscan un equilibrio precario, imitando la estrategia de diversificación de la ASEAN, conscientes de que los aliados de siempre no siempre están presentes en los momentos cruciales.
Un futuro de ambigüedad y el costo de la inacción
La lección del Mar de China Meridional es una alerta temprana para América Latina. Si no se controla, esta silenciosa erosión de la soberanía podría reconfigurar el mapa geopolítico de la región, debilitar la resiliencia democrática y diluir la influencia de las potencias tradicionales. El peligro no es una confrontación militar, sino la acumulación de dependencias estratégicas que tardarán décadas en resolverse.
La pregunta que los líderes y ciudadanos de la región deben hacerse es crucial: ¿Estamos reconociendo a tiempo que la soberanía no es un estatus legal, sino un acto de perseverancia? La batalla por el futuro de América Latina se está librando hoy, en los mares, los puertos y las narrativas. El control ya no se trata de la conquista, sino de la persistencia. Y en esta nueva era de “zona gris”, el bando que logre quedarse en la sala, es el que saldrá victorioso.
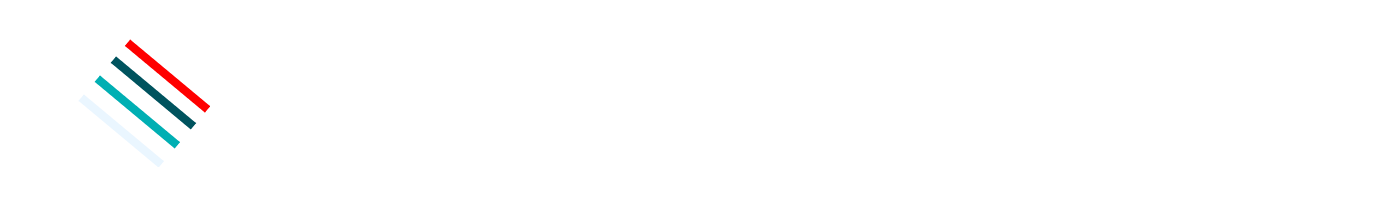

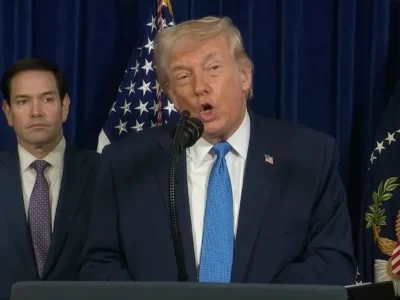










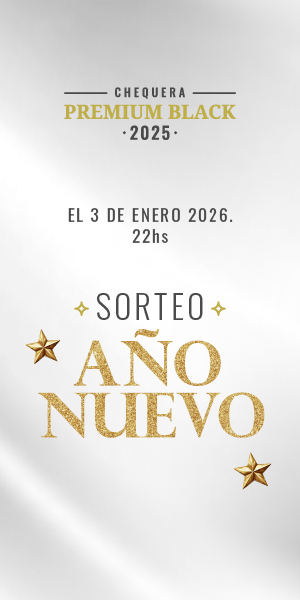




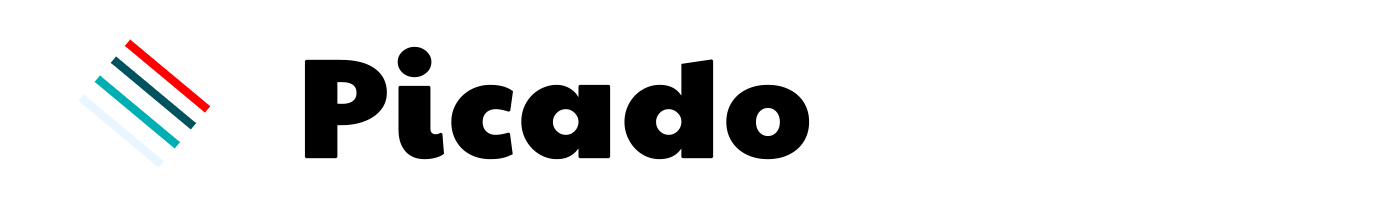
Comentarios